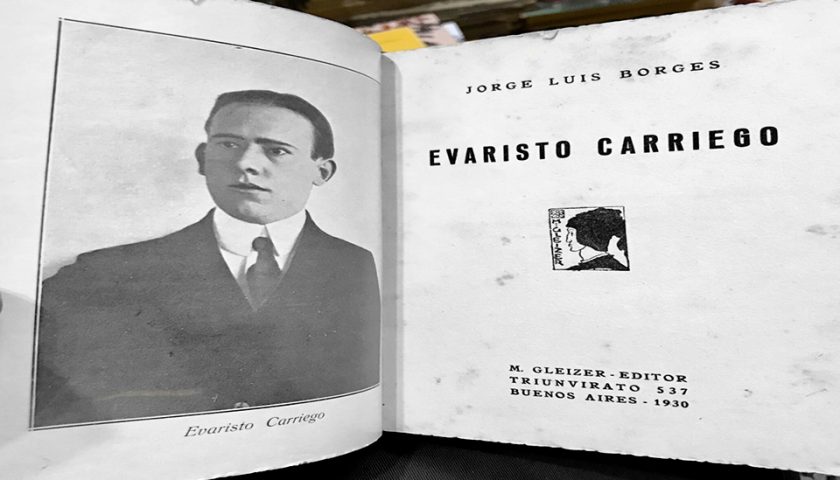Allá por los comienzos del año 1600 un rico estanciero, entre español y criollo, don Gonzalo Pérez de la Viña, corría por los campos de Entre Ríos, desierto ya de indios, pues que todos, peleando de bosque en bosque y de cuchilla en cuchilla, habían muerto sin rendirse, en busca, según parece, de una mujer que era para su vida un horizonte, y que como por magia había desaparecido de su lado. Eran costumbres de la época estas desapariciones misteriosas; pero nadie se conformaba a aquella moda.
A los diablos se daría don Gonzalo, según me parece, y el estado de su ánimo hacíalo galopar desde el Guayquiraró al Ibicuy, sin notar que las leguas volaban bajo el casco de su caballo. En una de sus excursiones llegó el amante desesperado a cierto paraje que le encantó por su belleza. Tras unas cuchillas suaves y de recorte caprichoso, garapiñadas, de bosques espesos formados, no tanto de plantas ricas en maderas cuanto lo eran en colores y perfumes, alcanzó las orillas de un arroyo que era todo una pintura.
Hallábase allí el hombre, mirando por donde seguiría y arrobado en la contemplación de la naturaleza, cuando en hora malhadada antojósele cruzar el riacho para alcanzar la costa del Gualeguay, que, según los rumbos que él traía, no debía distar mucho hacia el poniente. Hombre de resolución, echó pié atierra, dobló los cojinillos, aligeróse de ropas y volviendo a cabalgar, penetró al riacho no tardando en perder pié. Nadando con bravura y a fuerza de trabajo tocó al fin don Gonzalo la otra orilla; pero en mala hora.
Un toro cerril, que rezagado en la aguada pastaba a pocos pasos y no estaba habituado a la vista de jinetes ni peatones, cuadróse bravamente, batióse el flanco con la cola en ademán nervioso, escarbó el suelo con la pezuña, y en medio del remolino que formara, embistió hacia don Gonzalo, que sin tiempo para más, abandonó su corcel y corrió a pié, seguido muy de cerca por el toro embravecido.
El momento fue terrible; varas más y el toro lo alcanzaba. El pobre perseguido, recordando que un hombre echado a muerto era siempre respetado del asta penetrante, tiróse de bruces en una depresión del terreno donde, aquí y allí, brotaban pajas y junquillos. Llegó el toro, dio un bufido, escarbó el suelo, movió su cola con bravura y ya se disponía a reeditar su mímica espantosa, cuando el hombre ve avanzar por sobre su cabeza la achatada y reluciente de una víbora terrible: el ñacaniná – la víbora celeste, hoy casi desaparecida – cuyo veneno es fama que «mata a quien alcanza», según el dicho minuán.
Entre Scylla y Caribdls estaba don Gonzalo: levantarse era caer en las astas de su enemigo, dejarse estar era correr un albur de no levantarse más. Optó por lo segundo, pero, hombre religioso, juró, si se levantaba y escapaba con vida, elevar allí, en el lugar del peligro, una capilla a San José, el patrono de su casa y de los suyos.
Baja el toro la testuz, acerca su cabeza al enemigo y huele con fruición su cuerpo, pero la levanta con presteza, pues allí donde cree no encontrar peligro alguno se oculta una punzada que lo embravece: la víbora ha clavado en su nariz el colmillo agudo y venenoso. Repuesto el toro, embiste nuevamente y otra nueva punzada lo obliga a retroceder… ¡Luego bambolea y cae jadeante!
Don Gonzalo, no bien lo ve vacilar, salta de su escondite y no tarda en recobrar su corcel y jinete en él viene a contemplar a su enemigo muerto y más allá a su salvadora, que enroscada a una rama busca los últimos rayos del sol poniente para hacer lucir su armadura brillante y deslumbradora. Años más tarde, don Gonzalo Pérez de la Viña cumple su promesa, y es alrededor de su capilla que el Capitán Rocamora funda en el siglo siguiente a San José de Gualeguaychú.
La Fundación de Gualeguaychú según Fray Mocho