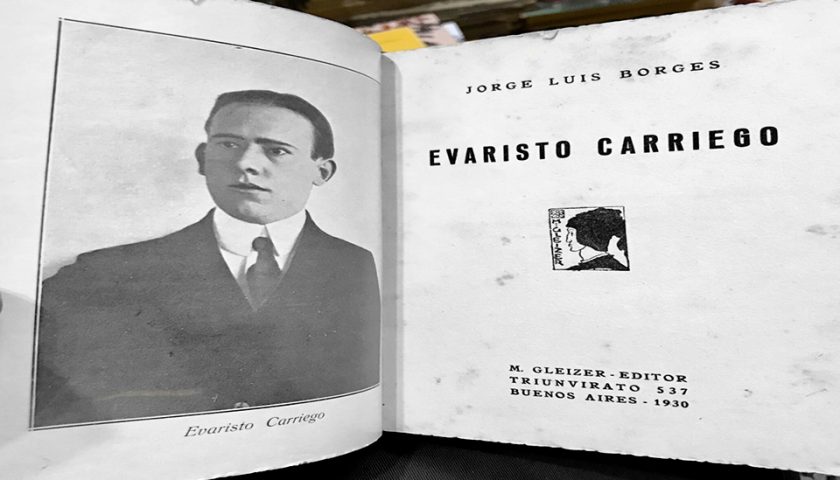Puerto Ruiz es un pueblito de pescadores en la provincia de Entre Ríos, de unos 450 habitantes, a solo 10 km de Gualeguay por ruta recién asfaltada. Un lugar apacible de casas bajas y quintas dispersas, con olor a río y verde. Caminando por sus calles de tierra –que son todas, excepto la principal, tapizada de adoquines que los barcos traían como contrapeso– el viajero se cruza con escenas que tejen crónicas instantáneas: una señora le corta el pelo a su vecina en la vereda; dos amigos corren carreras, uno en moto y el otro en bicicleta; don Cejas dormita, la gorra a cuadros ladeada sobre la frente, en la puerta de su despensa-bar La Betty. Los pescadores, que abastecen a la parrilla que tienta el olfato, arrancan el día de noche.
Zarpan en sus barcazas con la primera luz, cuando el Gualeguay es “un enjambre de peces”, y solo vuelven cuando han llenado sus heladeritas de bogas, sábalos, dorados, bagres laguneros. La pesca río adentro y de orillas –sumada a los paseos en lancha y el recorrido por Santa Adelina, una flamante reserva natural– es el principal atractivo turístico de Puerto Ruiz. Eso, y el hecho de que a menos de cien metros del río todavía sigue en pie la casa donde Juan Laurentino Ortiz (uno de los más grandes poetas argentinos, nacido el 11 de junio de 1896) pasó su primera infancia. Es una de las más antiguas, de paredes descascaradas y portón de madera agrisada por la intemperie, con una pequeña placa que dice: “En el aura del sauce tu voz se escucha todavía”.
Quizás los sauces sean los mismos que vieron corretear al pequeño Juanele en este pueblo hoy bucólico, con algo de postal detenida en el tiempo. Aunque la historia cuenta que, desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, su puerto era uno de los más activos de la provincia.
Los saladeros, el puerto, el ferrocarril
El paraje fue fundado en 1750 por Pedro y Domingo Ruiz, dos hermanos de origen cordobés que, gracias a los buenos pastos y a la abundancia de ganado cimarrón en la zona, pronto instalaron un saladero. Para transportar el charqui y los fardos de cueros secados al sol había que seguir el curso del río, cuya bajante dificultaba a veces la tarea. Dicen que los Ruiz, que se daban maña para todo, mandaban coser varios cueros de vacas con tientos y usaban esas “grandes planchas”, tiradas por yuntas de caballos, para aumentar la profundidad de las aguas (como lo haría una pala de arrastre). Poco a poco se fueron alambrando otros campos y se construyeron nuevos saladeros. Hasta que en 1830 se inauguró formalmente el puerto, el tercero de cabotaje más importante de la pampa húmeda, donde llegaron a trabajar hasta dos mil personas. Por esos años, circa 1839, Giuseppe Garibaldi (que tuvo una breve pero intensa vida social en Gualeguay) aprendió a cabalgar en Puerto Ruiz.
Y en 1864 llegó el ferrocarril al pueblo: “El Primer Entrerriano”. La estación todavía existe y entre los yuyales y en el muelle adoquinado aún se dejan entrever las vías. En ese Puerto Ruiz pujante y a la vez agreste vivió hasta sus tres años Juanele, décimo hijo de una lavandera y un peón rural, que quizás evocó esa primera vivencia del paisaje fluvial en versos como “Misterios antiguos vagan en las orillas / Memorias fantásticas se anudan en los claros”. Sin embargo, cuando la baja profundidad del río desplazó a Puerto Ruiz y la mayoría de sus habitantes rumbearon hacia otros pagos en busca de conchabo, la familia Ortiz ya llevaba varios años radicada en Gualeguay.
Una biblioteca que cumple 110 años
Los Ortiz se afincaron en Gualeguay en 1906, cuando Juanele tenía diez años y hacía sus primeros garabatos con el lápiz y la pluma. Cesáreo Bernaldo de Quirós, el gran pintor gualeyo, vio sus dibujos y quiso llevarlo a estudiar con él a Roma.
Pero su madre se opuso y, quizás sin darse cuenta, le marcó ese destino de contemplador de las magias del agua y sus claroscuros. Después de una temporada en Buenos Aires –donde conoció a la genial Salvadora Medina Onrubia, quien le dedicó un artículo en la revista Fray Mocho titulado “A caballo, a pie, a nado, en bote. Un pintor y poeta entrerriano que quiere hacerse célebre”– y de un viaje “como polizonte” a Marsella en un barco que llevaba hacienda, Juanele regresó a Gualeguay y se consagró a las dos pasiones de su vida: leer y escribir. Consiguió un puesto en el Registro Civil, fundó el “Grupo de Amigos de la Revolución Soviética” y se mudó con su esposa Gerarda Irazusta a la “Casa del Parque”, frente al Parque Quintana. En 1933, una editorial de Buenos Aires publicó su primer libro: El agua y la noche. 1924-1932. Un ejemplar de ese poemario –autografiado “Para la Fomento Internacional, en la simpatía de Juanele”– es uno de los numerosos tesoros que alberga la Biblioteca Popular Mastronardi, un ícono de la ciudad.
El majestuoso edificio, construido por la Sociedad de Fomento Educacional en 1912 sobre una tranquila calle empedrada, tiene signos masones en el frente. Una puerta de hierro negro y una ancha escalera de mármol de Carrara conducen a la sala de lectura del primer piso: un espacio inmenso y luminoso con pisos de madera lustrosa, tres mesas de lectura con tapetes de cuero verde, miles de libros protegidos en vitrinas con sus etiquetas de clasificación en el lomo, arañas de cristal custodiadas por ángeles de bronce. Lejos de ser un resabio del pasado, la Mastronardi es eje y figura de la vida gualeya: las quinceañeras la eligen para tomarse fotos, los escolares acuden a estudiar e incluso cuenta con un exhibidor de novedades solicitadas por sus lectores registrados, que superan los 600. Cobijados por sus paredes, Juanele, Carlos Mastronardi y Emma Barrandeguy contestaban las acusaciones de un cura párroco que los tenía a mal traer, pero cuyo nombre ya nadie recuerda.
La Internacional Entrerriana
Los tres escritores integraron durante mucho tiempo la comisión directiva de la Biblioteca, donde hacían valer su voz y su voto. La iglesia, que condenaba sus ideas socialistas y el estilo de vida “poco femenino y desafiante” de Emma, llegó a crear listas opositoras para desbancarlos.
Ese es el tema de La internacional entrerriana, un libro de Agustín Alzari publicado en 2014. Alzari relata que, durante sus largas horas de investigación en la profusa hemeroteca de la Mastronardi, se topó con un ejemplar del diario El Día del 3 de marzo de 1937, cuyo título lo “dejó helado”. Y no era para menos, pues rezaba con tono amenazante: El comunismo en Entre Ríos. El caso Gualeguay. “El que los tenía entre ojos era el párroco de la iglesia San Antonio”, explica Luisina Viviani, actual presidenta y alma máter de la Biblioteca. “Él los atacaba desde el Eco Parroquial y ellos contratacaban desde El Debate y El Pregón, firmaban con un solo seudónimo para los tres. Se sentaban ahí mismo para contestarle”, acota, señalando uno de los escritorios. “Mastronardi acostumbraba quedarse hasta altas horas de la noche en la biblioteca, escribiendo, leyendo, y por eso el cura decía que tenía hábitos non sanctos”.
La biblioteca que fue testigo de esas batallas y hoy lleva el nombre del poeta gualeyo comenzó con 600 volúmenes donados por el Club El Progreso y ya cuenta con más de 50.000. Además de su innagotable hemeroteca, conserva todos los números de El mosquito del año 1874, una colección completa de Caras y Caretas y cuatro retratos en carbonilla de los primeros presidentes de la institución realizados y donados por Juanele, que fue discípulo de Secundino Salinas. El hallazgo de los retratos fue producto de un “frenesí de limpieza” que acometió a Luisina a fines de 2018. Cuando bajaron al sótano con el bibliotecario Aníbal Vescina para descartar publicaciones irremediablemente dañadas por la humedad, encontraron las carbonillas enmarcadas “de espaldas contra una pared, como si estuvieran en penitencia”. Al ver que los marcos estaban deteriorados, decidieron retirarlos y así descubrieron, para su gran sorpresa, que el autor de los retratos no era otro que Juanele.
Recuerdos a orillas del Paraná
En 1942, felizmente jubilado como empleado público, Ortiz se muda a Paraná con su esposa, su hijo Evar y su perro Prestes, a una casa de la calle Tucumán. Continúa escribiendo y publicando, en 1957 viaja a China como integrante de una delegación oficial, y en 1959 se muda a la casa del Parque Urquiza, que todavía sigue en pie y donde vivirá hasta su muerte, el 2 de septiembre de 1978.
Así evocó Juan José Saer sus encuentros con el poeta en esa ciudad, en un texto de 1989 titulado simplemente “Juan”: Jóvenes o viejos, hombres ordinarios o artistas, celebridades o perfectos desconocidos, todos teníamos derecho al mismo trato, a la misma bonhomía, al “¡Pero cómo le va!” apresurado y franco con que dejaba su libro y se precipitaba, con sus pasitos afables, hacia el visitante inesperado que, después de trepar por las barrancas del Parque Urquiza, llegaba a la hora de la siesta a conversar un rato. Nosotros, sus amigos de Santa Fe, tuvimos la suerte de verlo a menudo. A veces, era él quien cruzaba el río […] Otras veces, éramos nosotros los que cruzábamos a Paraná. Tomábamos la lancha temprano, un poco después de mediodía, y a eso de las tres ya estábamos subiendo la barranca en la siesta soleada y, al cruzar la calle ancha y curva que se abría frente a su casa, divisando a Juan a través de la ventana de su despacho desde el que, en una banqueta en la que se sentaba a leer, no necesitaba más que levantar la cabeza para contemplar de tanto en tanto el gran río que corría a los pies de la barranca. Si hacía buen tiempo, nos sentábamos a matear en el jardín o, mejor todavía, atravesábamos la calle y nos instalábamos en algún rincón del parque, bien alto, a la sombra si hacía calor y, fumando y conversando, nos demorábamos hasta el anochecer que iba subiendo por la barranca, el río y las islas. Luego bajábamos a alguna de las parrillas del puerto y Juan, después de comer, por tarde que fuese, nos acompañaba hasta la lancha, a la que casi siempre llegábamos corriendo porque era la última y sólo esperaban que sacáramos los pasajes y saltáramos a bordo para retirar la planchada. Adormilados de vino y de fatiga nos balanceábamos con la lancha que se balanceaba en el río de medianoche, contentos de haber salvado un día —y la vida entera quizás, si juzgo por la alegría intacta que me visita hoy, casi treinta años más tarde, mientras escribo estas páginas.
Fuente: Teresa Arijón / La Nación